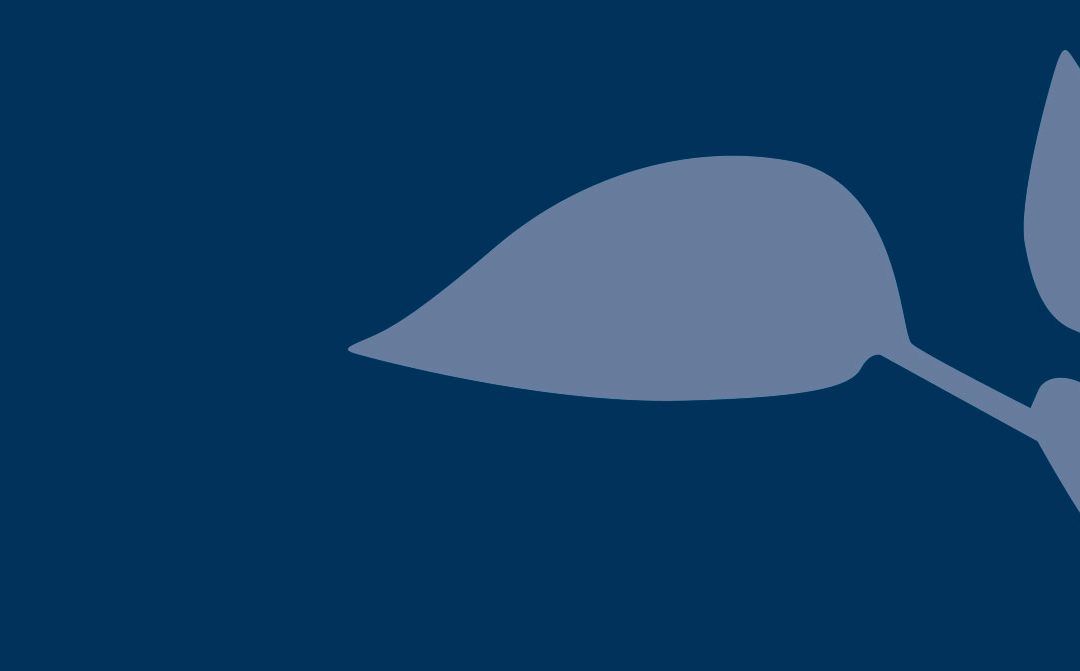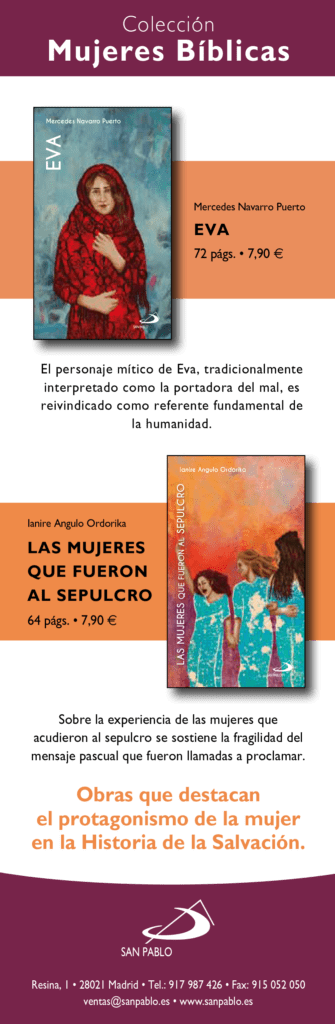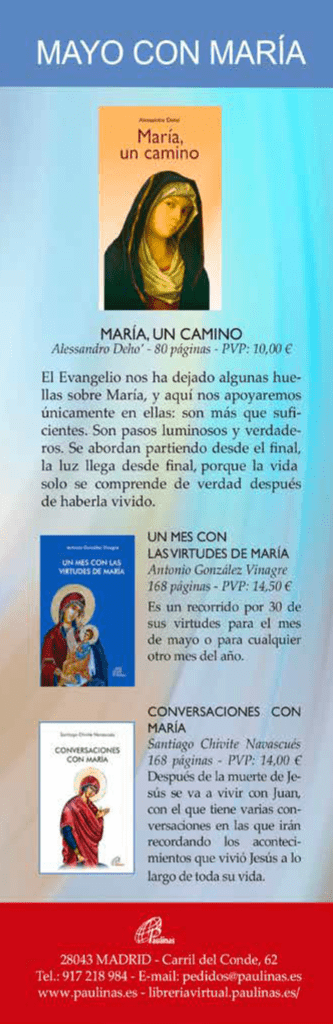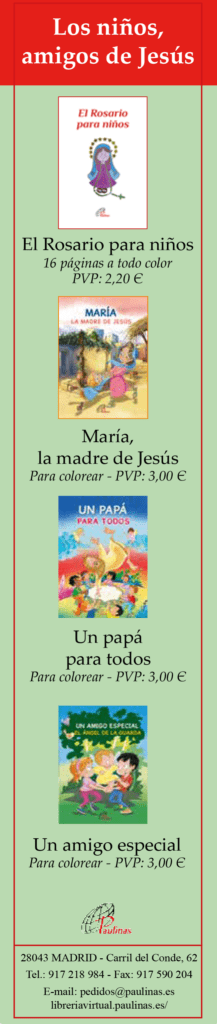Ofrecemos a continuación un escrito del sociólogo Javier Elzo, que acaba de publicar en SAN PABLO el libro Morir para renacer. Este artículo es una justificación del porqué del libro.
En este libro se defienden dos ideas mayores: que lo mejor del catolicismo no está en el pasado, sino que puede estar en el futuro, que está delante de nosotros y no detrás. Lo que exige otra Iglesia: sinodal, superando el clericalismo, liberándose de la era de la cristiandad y, al fin, habilitando completamente a la mujer en su seno. La segunda, para significar que, en la era secular, global, plural y crecientemente desigual en la que nos encontramos, necesitamos superar la fractura binaria entre creyentes y no creyentes, de tal suerte que todos los que, con buena voluntad, tengan inquietud por un mundo mejor, más justo, puedan trabajar conjuntamente en ello, y desde sus propias convicciones personales.
En contra de la opción generalizada de que la «edad de oro del cristianismo», si tal cosa ha existido alguna vez, está en el pasado, y hace muchos siglos, quizá estemos en la aurora de otro modo de ser cristiano, de vivir el cristianismo en la sociedad secular y plural y, quizá, precisamente por ello. Esa intuición se basa en consideraciones básica y fundamentalmente, pero no exclusivamente, sociológicas. En primer lugar, que nunca la Iglesia Católica, en toda su historia de veinte siglos ha sido tan universal, tan extendida por el planeta como ahora. No hay, actualmente, instancia alguna en el planeta, con una implantación y organización tan desarrolladas como la Iglesia Católica, que deviene así, lo que en algún lugar he leído, la gran multinacional del espíritu. Además, y, en segundo lugar, desde Constantino, nunca ha estado tan alejada del poder político como en los tiempos actuales. Nunca ha sido tan libremente católica. La edad de oro de la Iglesia católica no estaba atrás, cuando los emperadores rendían pleitesía al papa, puede estar en el futuro.
Por otra parte, quiero subrayar mi profunda convicción de que no se puede vivir la fe en la actualidad como la vivieron, y entendieron el centenar de generaciones de cristianos que nos precedieron, muchas durante los largos siglos de la era de la cristiandad, en cuyos estertores estamos. De ahí la insistencia en el pluralismo sagrado-secular. Mi convicción estriba en que no estamos ante dos mundos radicalmente separados, en dos departamentos estancos, sin solución de continuidad. Y, en este orden de cosas, la encarnación de Dios en Jesús, un Dios humano, la pongo en contacto con los planteamientos de Marcel Gauchet, quien ve, precisamente por la encarnación de Dios en el cristianismo, la religión de la salida de la religión como instancia reguladora del “vivir juntos”, por utilizar su expresión. Pero, doy un paso más, y, en concomitancia con lo anterior, manifiesto la convicción de que otra Iglesia no solamente es posible, sino que es necesaria y conveniente, en el mundo global de nuestros días, ayuno de proyectos colectivos, sometido al poder del dinero, y el del consumo por el consumo.

Javier Elzo (Beasáin, Gipuzkoa, 1942), casado y abuelo de tres nietas y un nieto, es catedrático emérito de Sociología de la Universidad de Deusto. Cuenta con numerosos libros publicados sobre el comportamiento y los valores de la juventud, las drogodependencias y la sociología de la religión y la Iglesia. Ha sido invitado a participar en Roma en el Seminario Internacional preparatorio del Sínodo de los Obispos sobre la juventud (octubre de 2018).
La religión, en concreto los cristianos en la Iglesia, en el concierto de las naciones, en pro de ese mundo más justo, más humano, más convivial, no debe en absoluto presentarse como contracultura sino compartiendo su cultura con todos los hacedores del bien en la humanidad. Más todavía, la pretensión de construir una contracultura, algo así como la cultura del bien frente a la del mal, que reinaría en el mundo secular, se me aparece como un camino nefasto del quehacer humano.
En este mundo, ya avanzada la segunda década del tercer milenio, que muchos autores tildan de incierto, creo que la Iglesia Católica tiene un papel que jugar. Papel firme, importante, en paridad y colaboración con otros “artesanos de la paz y de la justicia”. Sin prepotencias ni ocultamientos. Para ello, tiene bazas importantes. Lo repito: nunca ha sido tan universal como ahora, nunca, desde los tiempos de Constantino, ha estado tan desligada del poder político como ahora y, no se olvide, muchos, en el seguimiento a Jesús de Nazaret, habiendo aceptado, ¡al fin!, lo mejor de la Ilustración, vive, desde Juan XXIII, un ímpetu reformador y abierto al mundo, aunque con altibajos y fuertes resistencia en su seno. Que se lo pregunten al papa Francisco.